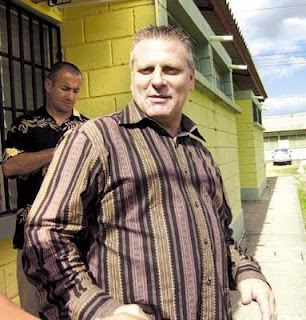Por: Carmen Fiallos
Marco Aurelio Soto, residente desde hacía varios años en Guatemala y quien por sus ideas revolucionarias, había desempeñado cargos de importancia en los gobiernos de García Granados y Barrios.
El doctor Soto contando con el apoyo moral de los presidentes de Guatemala y El Salvador, llegó a Amapala el día sábado 26 de agosto 1876, en compañía de los doctores Ramón Rosa, Céleo Arias y Adolfo Zúñiga, el domingo 27 de agosto el doctor Soto emitió decreto tomando posesión del mando provisional, fundándose en las espontáneas manifestaciones que a favor de este acto habían hecho varios pueblos y en el decreto que el 21 del mismo mes había emitido en Erandique el general José María Medina. En la misma fecha Soto nombró al doctor Ramón [sic] Secretario General del Gobierno.
El coronel Salvador Cruz, presidente proclamado en Comayagua, dictó decreto el 31 de agosto reconociendo como Presidente al doctor Soto y nombrando una comisión para que saliera al encuentro del mandatario. El doctor Soto fue logrando la pacificación del país y con inteligencia tino y habilidades de político consiguió que poco a poco que [sic] las fuerzas hostiles se le fueran uniendo, hasta que entró en Tegucigalpa y Comayagua, la obra gubernativa del doctor Soto fue vasta y fecunda, después de haber ejercido en forma provisional, fue elegido para el para el primer período constitucional en mayo, 1877 [sic] y en 1881 fue reelegido para un segundo ejercicio de 4 años que no pudo terminar debido a las desaveniencias que se hicieron entre él y Justo Rufino Barrios.
Entre las obras más importantes realizadas por el doctor Soto: El reestablecimiento de la paz mediante la destrucción de la anarquía imperante en el país, el saneamiento y el aumento de las rentas fiscales que llegaron a ser suficientes para cubrir los gastos del gobierno, la consolidación de la deuda pública y la creación de los medios para amortizarlos, la supresión de los diezmos, la extinción del fuero eclesiástico, la secularización de los cementerios y los bienes de fundación piadosa, haciendo cesión de estos últimos a favor de los hospitales, la organización de los servicios de correos y telégrafos, el establecimiento del servicio militar obligatorio, la concesión de apoyo para la industria minera y para los cultivos de café y de bananos, el establecimiento de la libertad de enseñanza y la fundación de la escuela laica, gratuita y obligatoria. La reconstrucción de la línea ferrea entre Puerto Cortés y Pimienta, la apertura de la Casa de la Moneda, el establecimiento de la escuela de niñas y de un colegio para señoritas, la fundación de la Biblioteca Nacional y la organización del archivo.
En el segundo período constitucional de gobierno, regido ya por la Carta Fundamental de 1880, el doctor Soto después de trasladar la capital de Comayagua a La Paz, y de este lugar a Tegucigalpa, continuó su obra de progreso, realizando la promulgación de los Códigos de Instrucción Pública y Penal Militar, de las leyes de Tribunales y de Notariado y el Código de Aduanas, creó el departamento de Colón, poner [sic] en Tegucigalpa estatuas de Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, José Trinidad Reyes y José Trinidad Cabañas, protegió las letras, las ciencias y las artes. El adelanto de Honduras cobró impulso desde el Gobierno de Soto, aprovechas [sic] las luces de los mejores cerebros de su tiempo.
Tomado de La Tribuna del 25 de septiembre de 2009.