
Alfonso Guillén Zelaya
Por: Raúl Gilberto Tróchez
Medardo Mejía, humanista coterráneo de Alfonso Guillén Zelaya, admirador incansable de la obra del poeta que fundara la escuela postmodernista en Honduras, sociólogo y periodista de altura, lo retrató así:
«Era de regular estatura, más alto que bajo. De raza blanca, como descendiente de los viejos criollos de Olancho, ennoblecidos con las mercedes del Rey de España. Cabeza grande y bien formada de pensador; pelo abundante, negro y sedoso; frente espaciosa y límpida; ojos entre oscuros y claros, de mirar penetrante; nariz aguileña, exactamente acomodada al conjunto facial; boca ancha, labios delgados, que conocían la sonrisa y nunca la carcajada. El rostro de Guillén Zelaya sugería al pensador francés. Se parecía con Ernesto Renán».
«Voz profunda y lenta. Movimientos pausados. Con el secreto de imponer su personalidad a primera vista. Trato suave y estimado de poeta. Cuidadoso de su persona. En su ropero existía la riqueza de trajes de un gentleman. En su mesa siempre había uno o dos cubiertos más para las personas que llegaran a la hora de las comidas. Fumaba puros finos. A las tres de la tarde solía tomar una taza de café, acompañado de sus amigos, en un salón elegante de México, por ejemplo Samborn’s. Guillén Zelaya sabía aconsejarse de la naturaleza. Tenía la sencillez de un campesino honrado que armonizaba con su grandeza intelectual. Era la antítesis del artificio, la pose, el engreimiento y la vulgaridad».
De su poesía, apenas se han rescatado sesenta poemas en Honduras, su vasta producción poética está perdida en los laberintos de revistas y periódicos de Estados Unidos y Centroamérica. Uno de sus cuadernos de versos que su viuda, doña Isabel, puso en manos de un Ministro de Educación, se perdió. Sin descansar un solo instante, aquella señora se dirigió al escritor Medardo Mejía, director de la Revista «Ariel», (nueva etapa), y en sus páginas se dieron a conocer sus versos en junio de 1972, con el título de «EL QUINTO SILENCIO», título de un bello poema que contiene aquella antología.
Medardo Mejía, haciendo honor a su distinguido paisano, había publicado en su Revista, en noviembre de 1965, un ensayo filosófico, titulado: «ALFONSO GUILLÉN ZELAYA EN LAS RUTAS DE LA DIALÉCTICA». Es un trabajo profundo, juicioso, en el que da a conocer a fondo al erudito escritor, al poeta liberado, a un Guillén Zelaya de cuerpo entero, militante decidido y sincero de las fuerzas renovadoras de escritores y poetas de este siglo.
A pesar de lo que se ha especulado, no concebimos a un Guillén Zelaya extremista, como lo configuran algunos fanáticos ignorantes. Entendemos que, sin estar comprometido en hacer literatura «hipotecada», fue vanguardista y, luego regresaba a su postmodernismo filosófico, a los González Martínez, creía en Dios y por eso siempre estuvo al lado de las causas justas, siempre poniendo en práctica su eterna filosofía para el logro de la «Unidad de la familia hondureña y el olvido del pasado». Desnudó su alma y demostró que tenía un corazón abierto para las nobles causas, generoso, como la feliz naturaleza que tiene todo para brindarse a todos.
Como periodista, -dice Rafael Heliodoro Valle- «Fue uno de los mejores estructurados para construir la obra que en diario «El Cronista» emprendió Paulino Valladares. Tenía su ventana espiritual abierta a las nuevas corrientes del pensamiento político y gracias a ello pudo ser buena receptora de numerosas emociones e ideas. De su capacidad para orientar a la opinión pública dejó muestras desde que editorializaba en aquel periódico y en «El Pueblo» de Tegucigalpa, periódico que fundó en 1931.
Supo mantener un diálogo constante con su pueblo desde un plano de serenidad, y con franqueza hizo la crítica más constructiva de los errores de la admnistración pública, defendiendo siempre su credo pacifista y la conveniencia de dar una organización previsora a la vida económica del país».
«Los gobernantes -decía Guillén Zelaya- se levantan y se hacen acreedores al respeto y a la estimación pública mediante su propia obra, no con disertaciones inconducentes sobre hechos y obligaciones. Los hombres de Estado no levantan la dignidad de las naciones ni empujan su progreso con manifestaciones. Lo imponen con la acción inteligente, legítima y justa».
Si levantamos el telón del escenario poético de Guillén Zelaya, nos encontramos frente a un mundo lírico maravilloso, con creaciones de alta calidad artística, tanto en los temas como en la trayectoria firme y segura de su nuevo verso, original, trascendente, siempre con sabor a los codiciados panales olanchanos, con olor a beso de sol primaveral sobre la húmeda sabana, con altura de montaña y policromía tropical como la que ostentan orgullosas las flores de la campiña nacional.
Adelantamos una muestra de la delicada poesía de don Alfonso, quien sembró la simiente de la vida con su mano cariñosa de soñador; él se dio por entero a su patria, a su tierra y a su pueblo en tranquilos versos de redención humana:
Me tienes aquí, ¡Oh, tierra! Diligente
abro en tu seno el surco; conmovida
deposita mi mano la simiente;
mano de soñador que siembra la vida.
Yo sé que nada soy en el presente,
mas la siembra conmigo confundida
prolongarase indefinidamente
en la voz de la selva estremecida.
La cosecha de rosas y pomas
dará más tarde lo que el bosque diera
en color, sustento y en aromas.
Y tierra y soñador, ritmo diverso,
cantaremos en toda primavera
la eterna comunión del universo.
Como un convencido creyente, el poeta pide a Dios un camino para peregrinar. Solo espera su voz para echarse a la marcha. Se ofrecerá como báculo si encuentra algún caído. De padre, si hay un huérfano. De esperanza si hay olvido. ¡Pero échame a la senda que yo quiero rodar! Así, rodando por diversos caminos de ilusión y de esperanza, triunfante y sereno, conformó su destino, grandioso y ejemplar:
Señor, dame un camino y empújame a la mar;
mándame a todo rumbo por bosques y desiertos,
por llanos y guijarros y por floridos huertos,
que me siento cansado de tanto descansar.
Dame cualquier camino para peregrinar,
hoy tengo los impulsos de la marcha despiertos;
échame a todos los mares, guíame a todos los puertos,
que amo la incertidumbre y no puedo esperar.
Sólo tu voz espero para hacerme a la marcha;
no temeré la espina ni me helará la escarcha,
y gustaré el sustento que me quieras brindar.
Me ofreceré de báculo si encuentro algún caído;
de padre si hay un huérfano; de esperanza, si olvido;
pero échame a la senda que yo quiero rodar.
El poeta Guillén Zelaya decía en su ensayo, «LA INCONFORMIDAD DEL HOMBRE»: Bendigamos la inconformidad que no admite la inercia ni la capitulación. Ella es acicate del destino. Por ella canta la alondra y tendrá que ser voz de libertad el iris silencioso del quetzal. Por ella, después de esta catástrofe, (la segunda guerra mundial), existe un reclamo de justicia en cada escombro y arde una estrella de redención en cada horizonte».
Sobre la democracia decía: «La democracia es la pugna libre de las aspiraciones distintas en el seno de las naciones o de los partidos, dispuestos a unificarse mediante la justa, legítima expresión de la mayoría. Quiere decir que la unidad y la armonía no se consiguen imponiendo la voluntad de un hombre ni de un círculo sobre la voluntad de los demás, sino mediante el ejercicio del derecho de cada uno, sin otro límite que el establecido por las leyes».
En México y en los Estados Unidos se encuentra lo mejor de su obra literaria. Vivió pleno de cosechas y cargado de frutos; gozó de plenas satisfacciones al cumplir con su misión de hombre y artista. Nacido en la ciudad de Juticalpa, Olancho el 27 de junio de 1887, (y no en 1888 como indican algunos textos). Falleció en la ciudad de México, DF el 5 de septiembre de 1947, a los sesenta años de edad. El poema que al final regalamos a nuestros lectores, es como un himno para todos los hondureños que lo declaman cada vez que recuerdan al insigne poeta hondureño, Alfonso Guillén Zelaya.
La casita de Pablo, era verde y tendida
como un ala en el mar;
y en las grandes mareas semejaba una vida
que por miedo al naufragio se pusiera a rezar.
La casita de Pablo, siempre estuvo vestida
de bejucos del monte y en flor: era el altar
donde el sol y los pájaros en cada amanecida,
celebraban la misa primera del lugar.
La casita de Pablo, después quedó desierta,
sin misas y sin flores ¡Como una rosa muerta!
De Pablo ahora dicen que yerra sin parar.
Y del espacio humilde donde hicera su nido,
que perduran apenas, impidiendo el olvido,
cuatro postes rebeldes a los golpes del mar.
Post relacionado

 Don Medardo Mejía publicó, creo que allá por 1965, la obra de teatro, dividida en tres actos, llamada “Cinchonero”, bajo la idea de reinventar la personalidad de Serapio Romero. Don Medardo pensó que era oportuno oponer, a las huestes de José María Medina –más conocido como “Medinón”–, un personaje cuasi histórico sacado de los arrabales olanchanos y convertirlo, partiendo de la nada, en un revolucionario antifeudal. La idea, desde el punto de vista puramente literario, fue fructífera, considerando que Honduras era, todavía, un país brumoso, con atmósfera “medieval”, en donde había cabida para los “Robin Hood” de una anticipada modernidad.
Don Medardo Mejía publicó, creo que allá por 1965, la obra de teatro, dividida en tres actos, llamada “Cinchonero”, bajo la idea de reinventar la personalidad de Serapio Romero. Don Medardo pensó que era oportuno oponer, a las huestes de José María Medina –más conocido como “Medinón”–, un personaje cuasi histórico sacado de los arrabales olanchanos y convertirlo, partiendo de la nada, en un revolucionario antifeudal. La idea, desde el punto de vista puramente literario, fue fructífera, considerando que Honduras era, todavía, un país brumoso, con atmósfera “medieval”, en donde había cabida para los “Robin Hood” de una anticipada modernidad.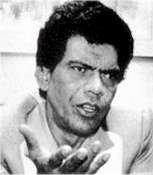 Juan Ramón Matta Ballesteros, también conocido como Juan Ramón Matta López, o Matta del Pozo, fue un narcotraficante hondureño muy poderoso, cuya deportación ilegal a Estados Unidos resultó muy controversial, viéndose como una injerencia de ese país en los asuntos internos de Honduras, y como una flagrante violación de la Constitución.
Juan Ramón Matta Ballesteros, también conocido como Juan Ramón Matta López, o Matta del Pozo, fue un narcotraficante hondureño muy poderoso, cuya deportación ilegal a Estados Unidos resultó muy controversial, viéndose como una injerencia de ese país en los asuntos internos de Honduras, y como una flagrante violación de la Constitución.