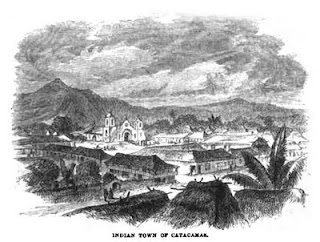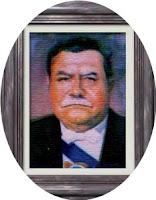
Imagen: Honduras Educacional
(Presidente Electo)
(16 años en el poder)
1° de Febrero de 1933
1° de Enero de 1949
El General Tiburcio Carías Andino, Jefe del Partido Nacional, salió electo como presidente de la República en los comicios libres que diera el Presidente Dr, Mejía Colindres. Como Vice-Presidente el Ingeniero Abraham Williams Calderón. Antes de tomar el Poder, por dos veces anteriores, había sido víctima de fraudes electorales, y al resultar electo se levantaron en armas para no entregarle el Poder, los Generales José María Reina, José María Fonseca y otros militares del Partido Liberal, pero fueron sometidos.
Sus primero cuatro años presidenciales fueron legales y de libre escogencia de los hondureños, pero al finalizar su primer período constitucional, convocó una Constituyente para que elaborara una nueva Constitución que cambiara los períodos presidenciales de cuatro a seis años, y asimismo para que prorrogara el ejercicio del Poder a los titulares Carías y Williams por un subsiguiente período de seis años. En la reunión del Congreso ordinario, al vencerse este segundo período de seis años, se ratificó el Artículo de la Constitución que prorrogó el período presidencial a dichos seis años y la Presidencia en los titulares Generales Carías y Williams hasta el 31 de Diciembre de 1948, cuando se convocó al pueblo a elecciones generales…
Toca a la historia calificar su actuación y hacer de ella un sereno balance. Del sector del Partido Nacional opuesto a la continuidad del Poder en manos del General Carías se formó un nuevo Partido, el Movimiento Nacional Reformista, que encabezó el General Abraham Williams Calderón.